Cada día es más numerosa la literatura preocupada por esclarecer el conflicto de la
cultura contemporánea. Anclada en las diferentes lecturas de la crisis de la modernidad,
postula, en un juego amplio de interpretaciones, explicaciones varias sobre lo que entiende
como historia y destino de un modelo de concepción del mundo supuestamente acabado.
Para unos, lo llamado a crisis no es otra cosa que aquella época, definida como
edad de la razón, capaz de construir modelos de explicación totalizante del mundo y
dominada por la idea de un desarrollo del pensamiento, entendido como incesante y
progresivo dominio del hombre sobre el mundo escenario éste de la aventura humana y
lugar de representación de su destino.
En los límites de esta conciencia perfílase otro esquema interpretativo para el que la
cultura contemporánea se presenta como la época de un debilitamiento de las pretensiones
de la razón, incapaz de reconducir la diversidad de los lenguajes y formas de la experiencia
humana a un solo lenguaje fundamental, que pudiese dar razón de la pluralidad
diferenciada de lo real. En los márgenes de aquella ilusión se configura otro tiempo, el de
la pluralidad y polimofía, en cuyo campo emergen variedad de modelos y paradigmas de
racionalidad no homogéneos ni reconducibles uno al otro y apenas vinculados a la
especificidad de sus respectivos campos de aplicación.
El aparecer de estos nuevos órdenes y sus correspondientes lenguajes es lo que
arrastra definitivamente a su crisis a aquella imagen totalizante y logocéntrica de un tipo
de racionalidad, que remita toda forma de experiencia a un centro y principio fundador.
Frente al supuesto orden fundador y necesario, otros órdenes, otras formas, otras
necesidades, se han ido mostrando, generando otros modos de ver, allí donde se había
afirmado una sola posibilidad de verdad. El reconocimiento de estos nuevos órdenes ha
terminado por mostrarnos que aquella fortaleza inexpugnable y cristalina de la razón
moderna era tan sólo una ciudadela abandonada por no habitable.
Es así que la supuesta transparencia y plausibilidad del proyecto de la cultura
moderna se opaca. Walter Benjamin hablaba justamente del oscurecimiento del eidos ya en
los umbrales de la época, al referirse a la experiencia barroca. Aquella indiscutible, pero
aparente, luminosidad de lo moderno cedía al contraste del claroscuro y la duda, iniciando
así el largo viaje de la sospecha que, a su vez, inauguraba el tiempo de la crítica. Esta
trasciende el campo y ejercicio del análisis, orientándose en la dirección de una nueva
comprensión de la cultura, entendida más allá del sistema de garantías que plausibilizaba
su destino y en un mientras tanto generoso hacía verosímil la historia.
Esta crisis de los supuestos que organizaron el saber clásico ha abierto el espacio de
la precariedad, el tiempo de la caducidad, del precipitarse de las cosas y las palabras en el
abismo del tiempo. Ha dado lugar al experimento nihilista. Este tiempo, que Nietzsche
intentaba mirar gayamente, en realidad se presenta a sus ojos como un tiempo de tensiones
insoportables. La ruptura de la temporalidad lineal y acumulativa le parece el peso más
pesado. Y formular la imagen de otro tiempo no lineal significa, también para Zaratustra,
un encuentro con lo infigurable.
Es así que la muerte del sujeto del saber clásico penetra el interior del lenguaje
mismo, que se hace conflicto de fragmentos, espacio aforístico incomponible, escritura
nietzscheana. Es también Benjamin quien afirma esa extraña y extraordinaria felicidad que
nace de haber atravesado el terror, de sentirse expulsados de la antigua casa del lenguaje y
de no haber resistido a la fascinación del abismo de la nada, en la búsqueda de otras
palabras, otros órdenes, otra mirada. A diferencia de la posición heideggeriana, que intenta
reconducir el lenguaje del tiempo de la precariedad de nuevo a la casa del ser, Benjamin,
como Proust, asumiendo la disolución de la experiencia clásica, busca construir un
lenguaje nuevo, capaz de nombrar el nuevo rostro de la época que se anuncia. El choque
de la memoria involuntaria es lo que permite a Proust romper definitivamente el cerco
mágico de los nombres, el tiempo lineal y homogéneo que aquellos representan. Es la
forma positiva de situarse en la crisis, de comprender el resultado de los conflictos que
caracterizan la sociedad contemporánea, que cuestionan el lenguaje de la racionalidad
clásica, al tiempo que nos arroja a buscar nuevos órdenes de experiencia, otros lenguajes.
Bien es cierto que los lenguajes que nombren esta nueva experiencia, que son su
voz, no suscriben ninguna necesidad, ningún orden preestablecido. Son lenguajes que
harán del silencio el lugar del análisis, de la interpretación, de la construcción: serán
lenguajes arrojados a la furia del experimento y del nombrar. Cuando Musil afirma que la
tarea teórico-ensayística de nuestro tiempo es incluso más urgente que aquella otra
artística, viene a indicar los potenciales efectos de una escritura que se reconoce como
experimento, es decir, como disponibilidad ensayística, en el sentido musiliano del
término, como ese proceso que amplía hipotéticamente el sentido de lo real e inaugura la
nueva visión del mundo.
Hemos sido definitivamente expulsados de aquel paraíso en el que, formulados los
axiomas que individualizaban las propiedades fundamentales de nuestras nociones base y
las reglas formadas de inferencia, atentos únicamente a la coherencia de la demostración,
podíamos, a través de un número finito de pasos, decidir toda cuestión, saturar y resolver
toda pregunta formulada. Ni siquiera nos es dado aquel salto que consiste en transformar
una sucesión de actos, opciones o símbolos, en una totalidad en sí misma existente y en
cuanto tal pensable-explicable según leyes definidas. Actuar mediante objetos discretos,
por cambios sucesivos, a través de continuas modificaciones, simulaciones, es la nueva
tarea de la cultura.
Es por esto que la noción de constructividad resulta central. Debemos construir
nuevos entes, nuevos gestos, nuevos nombre, dejándolos abandonados al instante de su
tiempo, al automatismo de su caducidad. El hecho de que nada sea definitivamente dado,
que no pueda ser considerado como un horizonte cerrado, conlleva una modificación
radical de nuestra mirada sobre el mundo. Ya no podemos invocar la inmediatez de una
visión plena de la naturaleza; nos lo impide la experiencia de nuestro tiempo. Lo que
vemos es una proposición, una posibilidad, aquella variación, esta hipótesis. Lo otro, en
principio, es invisible. De ahí el paso a la metáfora, al aforismo, al gesto, al ensayo. La
ceremonia del olvido como lugar fuerte de la carencia nos arroja así a la galería de los
signos, disueltos frente al largo viaje de lo posible. Sólo así se puede aceptar el desafío de
la precariedad y la provisoriedad, sin sentirnos póstumos a nuestro propio tiempo.
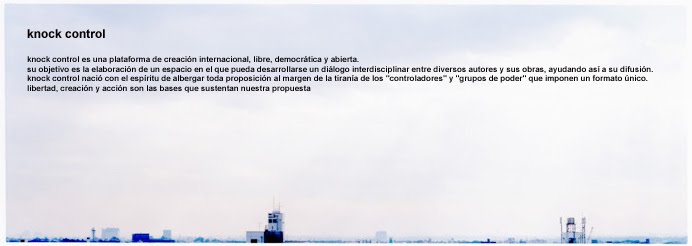
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire